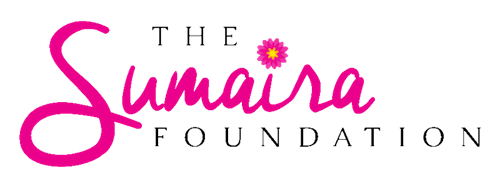
Choose Your Language:
Posted by: The Sumaira Foundation in NMOSD, Patient, Voices of NMO

Me llamo Olga Doncel, tengo 40 años y en este pequeño escrito voy a contar la historia de cómo, sin poder hacer nada, mi vida se partió en dos.
Desde niña, mis recuerdos están marcados por clínicas, centros de salud y hospitales, rodeada siempre de doctores en especial cirujanos maxilofaciales, enfermeras y personal médico en general.
Tenía aproximadamente cinco años cuando, jugando con un primo, me agaché a recoger un juguete y, sin querer, él me golpeó en el maxilar derecho. A raíz de ese golpe, se generó algo llamado “fibroma osificante juvenil”. Desde entonces, he tenido más de 35 cirugías, cuatro reconstrucciones en el maxilar y pasé cinco días en coma.
A pesar de la dureza de esa etapa mi niñez y adolescencia sumidas en procedimientos médicos, puedo decir con certeza que en ese momento mi vida no se partió en dos. Fue una época difícil: mi autoestima se desplomó, mi cuerpo y mente estaban frágiles, mi inseguridad reinaba. Los niños, sin querer, pueden ser crueles; rechazan lo diferente. Viví el bullying en carne propia.
Mi alma, mente y corazón conocieron el rechazo, el miedo y el dolor. Pero también aprendieron del amor incondicional de mis padres, el acompañamiento constante de mis hermanos y la alegría de ver nacer a mis sobrinos.
El camino fue largo y doloroso, pero logré terminar el bachillerato, un técnico en Gestión Contable y Financiera, mi carrera como Ingeniera de Sistemas, una especialización y una maestría.
En el año 2017 enfrenté el dolor más difícil de mi vida, y no fue un dolor físico: fue la muerte de mi papá. Llegó de forma inesperada, y mi corazón se derrumbó. Sentí cómo uno de los motores de mi existencia se apagaba. Fue el momento anímico más duro que he tenido que soportar. Solo quienes han perdido a un padre o a una madre pueden entender lo que se siente.
Mi papá era luz en mi camino, era vida, era paz. Un ser noble, con un alma limpia. Solo hasta que se fue comprendí la magnitud de su presencia en mi vida. No solía decirle cuánto lo amaba, cuánto lo admiraba, cuánto lo respetaba… y hoy puedo decir con absoluta certeza que ha sido el mejor hombre que he conocido en mis 40 años de vida. Pude ver el amor que le tenía a mi mamá: un amor puro, sencillo, sin lujos ni pretensiones. No necesitaba sentirse poderoso para ser el mejor ser humano que he tenido el privilegio de conocer, tras su partida, mi ánimo comenzó a derrumbarse.
Ese mismo año, cuatro meses después, terminé una relación de diez años con alguien a quien creí el amor de mi vida. Con el tiempo entendí que era una relación tóxica, marcada por el control, el narcisismo y la falta de aceptación hacia mí y mi entorno. Tras la ruptura, caí en una profunda depresión y ansiedad, al punto de necesitar ayuda profesional, medicación y enfrentar un intento de suicidio. Fue un proceso devastador, pero revelador.
Me sentí en lo más profundo de un abismo. Pero gracias a mi mamá, a su increíble fuerza, comencé a levantarme. Conté también con el apoyo de mis compañeros de trabajo, mis maravillosas jefas, amigos católicos y cristianos que me hablaron de Dios y de su poder. Conocí a una gran psicóloga directora de un grupo de oración, y a mi psiquiatra, quien también iba por esa línea espiritual, quienes me sostuvieron y me sacaron del lodazal.
Me levanté con ayuda de la oración, de mi entrega a Dios y a Jesús. Me consagré a la Virgen María, y poco a poco empecé a sentir alivio en mi corazón. Hoy entiendo que solo Dios tiene escrito, en el libro de la vida, la fecha de nuestro encuentro con Él.
A pesar del dolor físico y mental que me autoinfligí, de los dos duelos simultáneos que enfrenté la pérdida de mi padre por voluntad divina y la pérdida de mi pareja por decisión de él, en ese momento mi vida no se partió en dos. Aunque sentía que todo se detenía, que quería desaparecer, la vida siguió. Y yo, con el alma rota, también seguí.
En medio del caos, encontré un gran refugio: los viajes. Al principio viajé sola, y luego lo hice con una amiga que me enseñó lo que es ser una “hippie mochilera de lujo”. Descubrí que, al llegar a un lugar desconocido, podía moverme en su cultura, en su gente, en su comida. Lograba escapar de la realidad. Sentía paz, libertad. Ver el mar, probar sabores nuevos, caminar sin rumbo, conversar conmigo misma… eso realmente me hacía feliz. Viajé por Colombia y por el mundo, y en esos momentos era yo en mi máxima expresión. Hacía lo que quería, sin rendirle cuentas a nadie.
Pero entonces llegó el 13 de abril de 2023, el día en que todo cambió. Comencé a vomitar absolutamente todo: agua, caldos, sueros, comida sólida, blanda, líquida… todo. Me invadió un dolor de cabeza insoportable. Mi cuerpo se debilitaba rápidamente, perdía peso, fuerza. Mi mente parecía estar desconectada del mundo.
Empecé un recorrido agotador por clínicas y hospitales. Primero llamé al médico en casa, quien me recetó medicamentos para la migraña, pero no mejoré. Mi hermano y mi cuñada comenzaron a acompañarme en la lucha. Me llevaron a una clínica, donde volvieron a decir que era migraña, pero de otro tipo, así que cambiaron el medicamento. Seguía igual. Me hicieron un TAC, no encontraron nada. Dijeron que era vértigo. Me recetaron algo para eso, pero los síntomas continuaban.
El 23 de abril se celebraba la eucaristía por el alma de mi padre. Toda mi familia se reunió en casa, pero yo no pude asistir. Mi prima quien sufre de vértigo me observó y dijo con certeza: “Eso no es vértigo”. Junto con mi cuñada, decidieron llevarme de inmediato a un hospital de nivel superior.
Allí, los doctores generales me evaluaron. Sentí cómo se me dormía la mitad del cuerpo. Neurocirugía realizó exámenes, pero descartaron que fuera algo de su especialidad. El vómito no cesaba, y mi cuerpo no resistía más. Me volví dependiente de los demás: mi hermano, mis sobrinos y mi cuñada me ayudaban a ir al baño, a comer, a levantarme, a bañarme. Me remitieron a neurología. Más exámenes. Más sangre. Buscaban bacterias, hongos, parásitos. Me hicieron resonancias, más TAC… hasta que decidieron realizar una punción lumbar.
Ya no soportaba ni el celular, ni el televisor. Veía doble. El neurólogo ordenó una segunda punción lumbar. Después de días largos y llenos de incertidumbre, el 29 de abril de 2023 llegó el diagnóstico: Neuromielitis óptica. Estaba acompañada por mi hermano. El neurólogo nos explicó que era una enfermedad huérfana, sin cura, progresiva y catastrófica.
Sentí un miedo que jamás había experimentado. Nos explicaron que era autoinmune, como si un cable pelado en mi cerebro comenzara a hacer cortocircuito. Afectaba el área del vómito, la parálisis, el nervio óptico. Preguntamos si podría perder la razón, mis conocimientos, o mi entendimiento. Le dije que era ingeniera de sistemas, que necesitaba saber si mi intelecto estaría bien. El doctor nos aseguró que esa zona del cerebro no estaba comprometida y que podría continuar con mi vida “normal”.
Me hablaron del tratamiento: un medicamento llamado rituximab, que me acompañaría de por vida. Dos gramos cada seis meses, divididos en dos dosis. Me aplicaron la primera dosis, me dieron de alta y después de 15 días seguiría la siguiente dosis.
Después del diagnóstico, vino lo más duro. Salí de la clínica, pero, aunque siempre sufría de frio, en casa sentía un calor insoportable. Perdí el sueño: no lograba dormir ni diez minutos seguidos. A pesar de tomar agua y plantas medicinales conocidas por sus efectos calmantes y relajantes, los ataques de ansiedad se apoderaban de mí. Caminaba por toda la casa, me sentaba, me acostaba, me levantaba… pero no encontraba alivio, ni paz, ni descanso. Los días y las noches se volvieron eternos.
Cuando creía que comenzaba a sentir algo de alivio, me preguntaba si podría volver a viajar, si podría volver a trabajar. Pero todo empeoraba con el paso de los días. Aunque el neurólogo del hospital me había dicho que sentiría mejoría, yo veía un camino incierto, oscuro, y profundamente doloroso.
Entonces comenzó lo más insoportable: un dolor físico que jamás había experimentado, ni siquiera en mis múltiples cirugías. Mi cuerpo se estremecía, mis manos y piernas se encogían como si sufriera calambres permanentes. No podía sostenerme, mi mente no encontraba calma. Cada espasmo era más agudo, más frecuente. Pasó de una vez al día, a dos, luego eran constantes, minuto tras minuto.
El día que debían aplicarme la segunda dosis del medicamento Rituximab, el neurólogo me recetó un medicamento llamada gabapentina, asegurando que me ayudaría. Pero nada mejoraba. Fue entonces cuando, iluminados por Dios, mi familia y yo tomamos la decisión de ir de urgencias a un nuevo lugar, esta vez la Clínica Nueva (Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena).
Ese día conocí a un ángel en la Tierra: una neuróloga especialista en mi enfermedad. Estaba de turno, disponible por casualidad o por designio divino, y fue llamada por la médica de urgencias. Se presentó con humildad y claridad preguntándonos si podría estudiar mi caso.
En ese momento, sentí una chispa de esperanza. Le pedí con el corazón abierto que hiciera lo que fuera necesario. Solo le pedía que, por favor, me ayudara a aliviar ese dolor.
Ella revisó los exámenes del hospital anterior, solicitó nuevos análisis y me propuso un tratamiento con plasmaféresis. Acepté. Me hospitalizaron en la UCI, me colocaron un catéter al corazón y me realizaron siete sesiones. En términos simples, me extraían sangre y la reemplazaban con plasma limpio.
Pero tras completar las siete sesiones, los espasmos y el dolor persistían. El intensivista no entendía cómo, a pesar de los medicamentos más fuertes para dormir, mi cerebro seguía activo. Neurología, nefrología y el intensivista debatieron sobre la posibilidad de realizar tres sesiones adicionales. Pero la Neuróloga, con su sabiduría, tomó una decisión clave: Si con siete sesiones no hay mejoría, las siguientes pueden ser contraproducentes. No tuve mas sesiones.
Milagrosamente, cuando salí de la UCI y me pasaron a hospitalización general, los espasmos disminuyeron. Aunque sentía corrientazos por todo el cuerpo, pero después del infierno vivido, eso parecía soportable.
Surgió una nueva dificultad: perdí el control de los esfínteres. Tuve que comenzar a usar pañal. Me sentía rota. Pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, había un pequeño alivio.
Llegué a casa con nuevos medicamentos: carbamazepina, pregabalina y duloxetina. Al principio me sentía más aliviada. Aún tenía corrientazos, pero podía comer. Continuaba usando pañal durante las noches, mi hermana y mi mamá me ayudaban con eso. Mi núcleo familiar seguía ayudándome con las cosas básicas que requerían ayuda.
Aproximadamente veinte días después, comenzaron brotes en mi piel e inflamación de todo el cuerpo. Pensamos que podía haber comido algo indebido, que quizás no había seguido las recomendaciones médicas al pie de la letra. También creímos que la ropa, lavada con otro jabón, podría haber provocado una reacción. Fui a la clínica. Me recetaron medicamentos. Sentí un leve alivio, pero no mejoraba completamente. El brote persistía, y la inflamación se agudizaba, se volvió tan severa que mi rostro se desfiguró. No me podía ver en el espejo. Mi cara y mi cuerpo ya no se parecían a mí. Entonces, no hubo más opción: regresamos al hospital de tercer nivel.
Allí me hospitalizaron de inmediato. Me remitieron a la UCI. Todos los especialistas comenzaron a evaluarme. Me colocaron oxígeno, ya que mi saturación estaba baja. Por razones obvias según los médicos, me suspendieron todos los medicamentos. Aun así, seguía inflamada. Me administraban hidromorfona para el dolor y medicamentos para la picazón e inflamación.
Neurología descartó que el problema fuera neurológico, pero sospechó que la causa era la carbamazepina mezclada con los otros medicamentos. El diagnóstico fue angustiante: síndrome de Stevens-Johnson, una reacción alérgica, gravísima y potencialmente mortal. Comenzaron a tratarme como a una paciente quemada.
Fue una experiencia profundamente desagradable. Al estar tan inflamada, cuando intentaban tomarme muestras de sangre o aplicarme medicamentos, no encontraban venas. Salía agua en lugar de sangre. La sangre se coagulaba de inmediato. Los espasmos regresaron, los dolores aumentaron. Mi piel comenzó a desprenderse. Mis uñas se partían. Mi cabello se caía.
Cada día, mi hermano y mi cuñada me visitaban, me aplicaban crema por todo el cuerpo, me animaban a tomar mucha agua. Pero el dolor era constante. Me pinchaban tres, cuatro, hasta seis veces al día como mínimo. Me sentía una sombra de mí misma. Los espasmos se repetían minuto a minuto. Podría decir que literalmente cambié de piel, uñas y cabello.
Cuando los intensivistas determinaron que ya no estaba en estado crítico, me trasladaron al piso de pacientes quemados. Allí, nuevamente, neurología retomó mi caso, pero esta vez concluyeron que no era un tema neurológico, sino psicológico.
Pasé por evaluación de psicología, psiquiatría, neuropsiquiatría y clínica del dolor. Me recetaron distintos medicamentos, probaron con lidocaína, hicieron exámenes para detectar convulsiones. Finalmente, determinaron que todo era emocional. Me dieron de alta, pese a que seguía con espasmos insoportables y un dolor que no me dejaba vivir.
Fue devastador. Por primera vez en mi vida, no quería salir de la clínica, porque sabía que no estaba bien. Salir significaba enfrentar el mismo infierno sin respuestas, sin alivio, sin comprensión.
Mi hermano, logró conseguir una nueva cita con la Neuróloga de la Clínica Nueva especialista en mi enfermedad. Cuando me examinó, sus palabras fueron claras y esperanzadoras: Lo más importante ahora es tu calidad de vida.
Me explicó que intentaríamos con un nuevo medicamento, porque vivir como estaba simplemente no era vida. Me recetó clonazepam, acido valproico y quetiapina, y a la semana de comenzar el tratamiento, dejé de tener espasmos. Los espasmos cesaron, los corrientazos se desvanecieron poco a poco. Sentí que, después de tanto tiempo de oscuridad, algo en mí volvía a encenderse. Hace poco comprendí, o entendí que se llaman espasmos modulares porque provienen de una alteración en la medula espinal y no emocional como afirmaron en el hospital.
Aunque ahora debo tomar medicamentos al desayuno, en la tarde y por la noche para dormir, le doy gracias a Dios porque ese nuevo tratamiento logró controlar los espasmos. Pero, más allá de eso, mi mente volvió a tomar el control de mi cuerpo. Eso, para mí, fue como volver a nacer.
Recuerdo siempre las indicaciones de la Neuróloga, quien me ayudó a aceptar la enfermedad. La neuromielitis óptica no tiene cura. Es autoinmune, y mi cuerpo se ataca a sí mismo. Pero lo más importante, como ella me insistió, es enfocarme en vivir con dignidad, en vivir día a día, y con calidad de vida.
Para lograrlo, he tenido que cambiar muchos hábitos. Tengo restricciones alimenticias: no puedo comer carnes, alimentos crudos, ni tomar leche de vaca o alcohol. Debo llevar una vida sana, hacer ejercicio todos los días. Esta enfermedad me debilita, siento agotamiento, me provoca mareos y dolores de cabeza, pero el ejercicio ayuda a aliviar los síntomas.
Ya no puedo meterme a piscinas ni al mar cuando hay mucha gente. Siempre debo salir de casa con tapabocas. Todas estas medidas ayudan a proteger mi sistema inmunológico y extender mi vida.
El rituximab se convirtió en mi compañero. Lo recibiré cada seis meses, como una especie de quimioterapia. Antes de aplicarlo, me dan premedicación con loratadina y acetaminofén. El procedimiento dura casi seis horas. Sus efectos secundarios son fuertes: náuseas, mareos, caída del cabello, debilidad en las uñas… pero estoy viva.
Ahora puedo bañarme, vestirme, comer, ver televisión, leer, usar mi celular, moverme con autonomía. Recuperé el control de los esfínteres. Dejé de depender de mi familia en varias actividades, pero aún me siguen cuidando.
Aunque mi salud ya no es la de antes y muchos aspectos importantes de mi vida se han puesto de cabeza, le doy gracias a Dios cada día por lo que aún conservo. Valoro profundamente cosas que para muchos pasan desapercibidas: ver, escuchar, caminar, saborear, sentir, abrazar, sonreír, llorar. Lo que antes era cotidiano, hoy es un regalo sagrado. Y por eso, cada pequeño gesto de mi cuerpo se ha vuelto un tesoro.
He enfrentado muchas dificultades económicas, porque la legislación en Colombia es ambigua cuando se trata de enfermedades huérfanas y discapacidad parcial. Aunque la empresa en la que trabajaba me ha apoyado mucho, llega un punto en que quedas suspendida en el vacío legal. Ahora lucho por conseguir una pensión de invalidez, ya que no puedo trabajar al 100% debido a las afectaciones que me dejó la enfermedad.
Aun así, he recibido muestras de amor que me han marcado para siempre. Personas que me conocieron desde el colegio, la universidad, el trabajo… aquellos que conocieron a la Olga fuerte, luchadora, profesional, trabajadora y responsable, se han manifestado con mensajes, llamadas, oraciones, abrazos y apoyo económico. Una amiga incluso organizó una donación económica, y muchas personas respondieron a este llamado. En ese gesto, comprendí que, a lo largo de los años, había dejado huella en muchos corazones.
Doy gracias a Dios por esas personas. Porque demostraron quiénes son mis amigos verdaderos, quién es realmente mi familia, quién está dispuesto a estar no solo en las fiestas, sino también en el dolor, en la incertidumbre y en la soledad de un hospital.
La vida está hecha de momentos. El hoy es un regalo. Y hay que vivirlo con gratitud, con alegría, con lo que se tiene, con lo que se es.
Antes de enfermarme, tenía sueños: pensaba pedir un ascenso, viajar a Europa, conocer África, recorrer el mundo… Pero Dios me hizo una pausa. Una pausa necesaria para que empezara a valorar verdaderamente lo que tenía: a mi madre, a lo que hizo mi padre en vida, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mi cuñada, a mi primo que es como un hermano de corazón, a mis amigos verdaderos, y hasta a mi mascota Matías, mi compañero incondicional.
Aprendí a valorar cada bien material y espiritual que Dios puso en mi camino, a llorar mis dolores, sí, pero también a atesorar las pequeñas cosas: un plato de comida, un paso sin dolor, una sonrisa, una caricia, una oración de alguien que me quiere. Valoro cada palabra, cada mensaje, cada gesto, a dar gracias por lo que tengo, por lo que aún puedo hacer, por lo que soy.
Aunque no cuento todos los detalles específicos de estos 40 años porque tendría que escribir un libro, hoy siento que mi propósito es dar ejemplo, y si alguien logra ver en mi historia una luz, entonces todo este camino cobra sentido.
Dios hace milagros extraordinarios todos los días, aunque a veces nos parezcan cosas comunes. Quiero que quienes me conocen y lean este testimonio comprendan que la vida puede cambiar en un segundo. Podemos soñar, hacer planes, trabajar por metas… y eso está bien. Pero nada está garantizado. Lo único seguro es que, si no estamos de la mano de Dios, la oscuridad puede devorarnos, podemos desesperarnos y tomar decisiones equivocadas.
Yo creo, con todo mi corazón, que algún día me levantaré victoriosa. Que podré volver a viajar, recuperar cierta estabilidad económica, encontrar nuevamente el amor, volver a ilusionarme. Porque tengo fe en que aún hay mucho por vivir.
Hubo un tiempo en que lo tenía todo: una relación estable, una familia amorosa, un trabajo apasionante y una vida plena, pero no valoraba lo suficiente. Hoy, con menos certezas, pero más consciencia, agradezco cada instante de vida. He aprendido que la empatía verdadera es escasa y que muchos juzgan sin entender, incluso los más cercanos. En este proceso, he comprendido que mi prioridad soy yo, que debo cuidarme y ponerme en primer lugar. Mi vida cambió para siempre el 13 de abril de 2023, y aunque ya no soy la misma ni tengo las mismas fuerzas, agradezco lo vivido, lo que tengo y lo que vendrá, porque todo será ganancia.
La familia, los amigos, la fe, el amor propio… todo eso importa. La vida importa. Y debemos valorarla como el regalo que es, incluso cuando duele, incluso cuando se quiebra.
Comprendí que soy una mujer valiosa, que merezco a alguien que vea mi corazón y mi ser, y me acepte tal como soy, sin juzgarme. Considero que soy el reflejo de mi padre en esta tierra, y como tal, merezco ser respetada, cuidada y amada. Hoy anhelo un compañero que camine conmigo, que aporte a mi crecimiento personal, que quiera construir una vida juntos y que elija ser feliz a mi lado.Confío en que esta historia llegará a muchas personas. Y si logro que tan solo una se sienta identificada, acompañada o reconfortada, entonces sabré que este escrito cumplió su propósito. Porque compartir el dolor también es una forma de sanar, y tal vez, de ayudar a otros a sanar también. La vida tiene subidas y bajadas. Nadie la tiene comprada, ni garantizada, ni puede pagar por su salud. Y yo espero que mi historia sea un ejemplo, no para dar lástima, sino para inspirar: a seguir adelante, a agradecer, a aferrarse al único que realmente sabe: Dios.
En el camino hacia la recuperación, hay personas que marcan la diferencia. La neuróloga Adriana Casallas es una de ellas. Con su conocimiento, dedicación y calidez humana, ha convertido un proceso complejo en una experiencia más llevadera. Su apoyo constante y su compromiso genuino son un recordatorio de que, detrás de cada tratamiento, hay un profesional que también pone el corazón.
Reconocer y valorar a quienes nos acompañan en los momentos difíciles no solo es un acto de gratitud, sino también una forma de inspirar a otros a ejercer su labor con la misma entrega.